Escritor de novelas y profesional del mundo editorial desde hace más de 15 años. En este sector ayuda profesionalmente a escritores y guionistas de todo el mundo además de ayudar a diseñar estrategias de ventas.
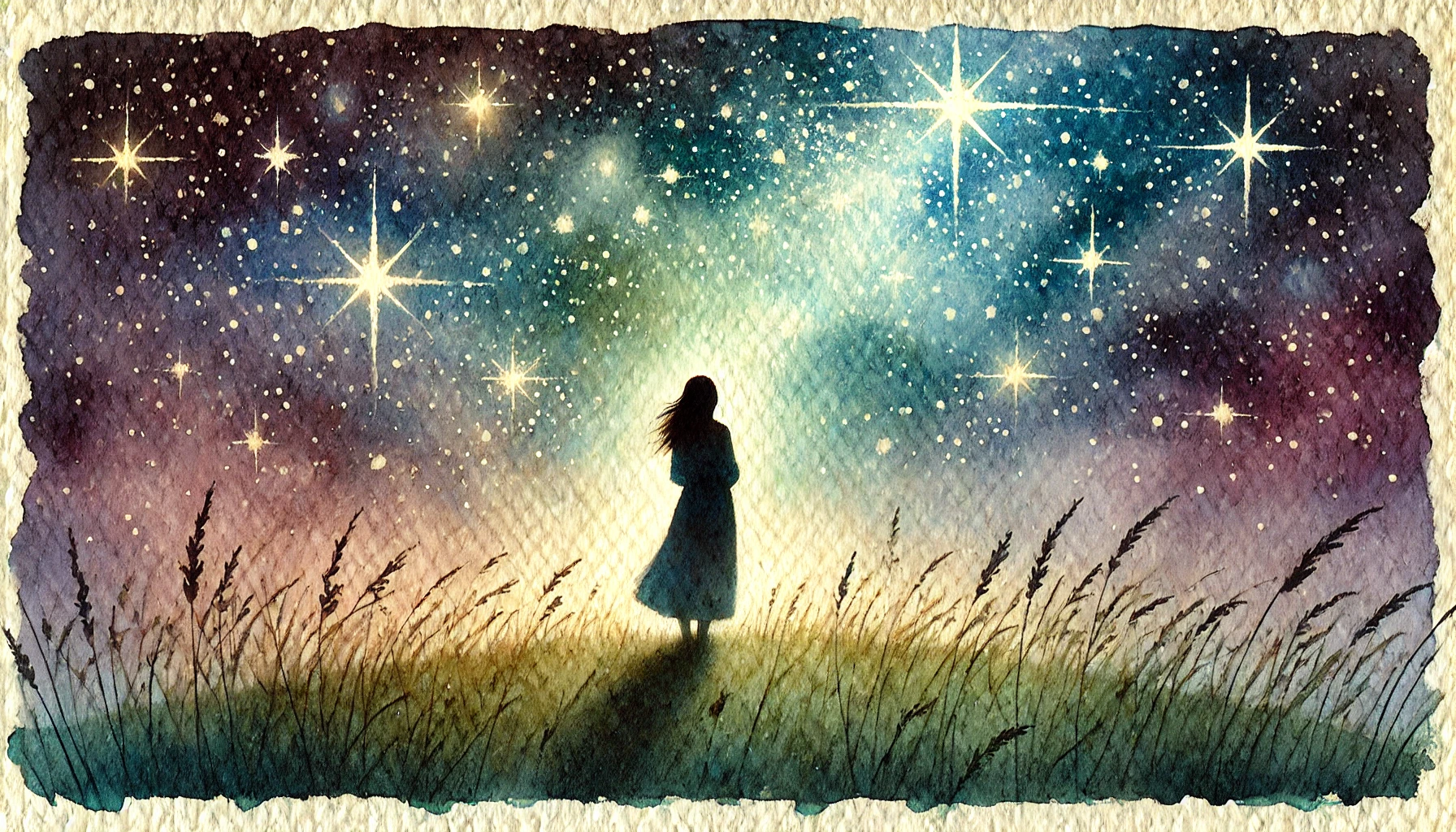
Escritor de novelas y profesional del mundo editorial desde hace más de 15 años. En este sector ayuda profesionalmente a escritores y guionistas de todo el mundo además de ayudar a diseñar estrategias de ventas.